La segunda victoria de Trump probablemente marcará un antes y un después en la era de la globalización que va de los años setenta a la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. En este proceso se consolidó un predominio de la esfera financiera y de las cadenas globalizadas de producción que terminó favoreciendo la concentración de la riqueza y los ingresos prácticamente en todas partes. Se fue creando una mayor inestabilidad estructural en las posiciones sociales subordinadas, dada la precarización de las condiciones de vida de los que viven de su trabajo, mientras se ha extendido la influencia del poder económico en los sistemas políticos y la pérdida de legitimidad de los gobernantes en el manejo de las sucesivas crisis. Esto ha terminado por favorecer los nacionalismos exacerbados y a las intolerancias étnicas y religiosas, en medio de dos grandes focos de guerra que se explican por las luchas multipolares para lograr la hegemonía mundial.
La radicalización de una parte de la población trabajadora hacia la ultraderecha refleja una reacción de desesperanza de más largo plazo frente a la globalización y los cambios tecnológicos desde que se inició el debilitamiento del peso de los trabajadores industriales de la posguerra y el fin de sus ingresos ascendentes y carreras más o menos estables (el llamado «fordismo«).
Por mucho tiempo, Estados Unidos, la principal economía desde la posguerra, fue artífice y beneficiario de esa globalización que, como señala Patrick Sabatier, «se dio vuelta contra ellos con la emergencia de potencias que les hacen competencia«, por lo que los estadounidenses ahora «prefieren creer en la ‘verdad alternativa’ que les promete Trump, en la que el Apocalipsis no ocurrirá. Esta ansiedad existencial sobre el declive y el desplazamiento del hombre blanco (y de los que sueñan con ser admitidos en su club) y la esperanza casi milenarista que despierta, escapan a todos los parámetros de la política tradicional«.
No obstante, permanece un desafío antiguo de las sociedades contemporáneas, que inevitablemente cruza las opciones políticas: la disminución de la desigualdad. Este sigue siendo el caso en Estados Unidos.
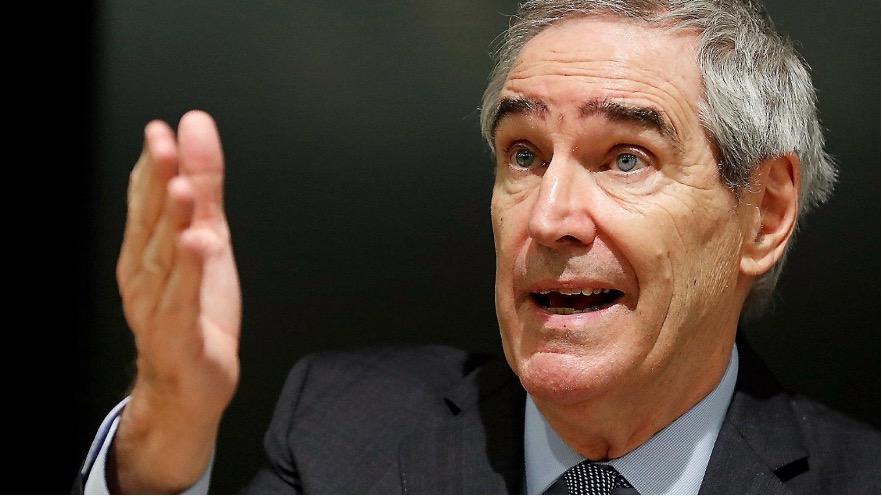
Para Michael Ignatieff, «la educación superior estadounidense pasó del 7% de la población en 1960 al 37% en 2022, y eso ha sido revolucionario. Pero olvidamos que el 60% del país no tiene educación universitaria. Y todos los estudios muestran que han sido maltratados por el cambio tecnológico, por la inflación, por la epidemia del fentanilo, por la desindustrialización, por todo el conjunto de cambios. Son estadounidenses que no han compartido ni se han beneficiado de las transformaciones revolucionarias de su sociedad desde 1960…Creo que Trump está cosechando las consecuencias de 50 años de negligencia progresista liberal ante la desigualdad. La desigualdad económica es una fuente de descontento político«. En Estados Unidos se llegó a producir un incremento de las muertes por desesperanza -drogas, alcohol y suicidios- al punto de provocar una inusitada disminución de la esperanza de vida promedio.

Según el economista regulacionista Michel Aglietta, «el régimen de crecimiento de la época neoliberal está ampliamente influenciado por el capitalismo de renta, resultado de la extrema concentración de capital, cuya contraparte ha sido el aumento de las desigualdades de ingresos y patrimonio”, lo que imposibilita “conciliar bajo estas distorsiones estructurales un crecimiento potencial de pleno empleo, una inflación moderada, pero no demasiado baja, y la estabilidad financiera«. El aumento de los ingresos del capital se explica para este autor por la mayor fragmentación y precarización del contrato laboral, cuya consecuencia ha sido la expansión de la pobreza, la insuficiencia crónica de la demanda y el endeudamiento de los hogares. Predominan, además, cuatro tipos de renta, distintos de la utilidad obtenida en condiciones competitivas, que han aumentado la distorsión y concentración de los mercados en Estados Unidos: la renta financiera, realizada principalmente a través de las plusvalías bursátiles; la renta digital, que se beneficia de la ausencia de regulación antimonopolio y de la captura gratuita de datos en las plataformas de Internet que son su materia prima; la renta de la metropolización, que resulta de la concentración del trabajo calificado en las grandes ciudades, con el consiguiente deterioro de las ciudades medianas y de la complementariedad urbano-rural y, finalmente, la renta de influencia de los lobbies sobre el sistema político.

Cabe considerar el análisis de Peter Turchin, quien en su libro de 2024 sostiene que lo que desencadena la desintegración política es el empobrecimiento de las clases populares, combinado con una «sobreproducción de elites» que acumulan riqueza y poder. Esto termina por engendrar derrumbes, revoluciones o guerras civiles. Para este autor, cuando el equilibrio de poder entre la clase dominante y la mayoría se inclina demasiado a favor de la primera, aumenta la desigualdad de ingresos, los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. A medida que más personas intentan unirse a la élite dominante, la frustración hacia la clase dirigente se desborda, a menudo con consecuencias desastrosas. Ese fenómeno Turchin lo denomina «bomba de la riqueza«, el que, en su interpretación, condujo al colapso del Estado en la China imperial, en la Francia medieval y en los Estados Unidos anteriores a la guerra de Secesión. Turchin deplora, en particular, que el Partido Demócrata en Estados Unidos haya fracasado en volver a representar a la clase obrera, lo que confirmó la reciente elección, pues para ello «sus financistas y sus dirigentes tendrían que consentir un sacrificio personal importante, aumentando sus propios impuestos y otorgando más poder a los trabajadores«.

Es probable que ahora la economía mundial asista a un aumento del proteccionismo y de las alineaciones estratégicas. Washington ya bloquea las exportaciones de semiconductores a China -cuya producción está, en todo caso, concentrada en Taiwán y Corea del Sur- y Bruselas se ha sumado a poner elevados aranceles a la importación de autos eléctricos chinos. Las consecuencias serán negativas para China -que ha producido según Paul Krugman la «mayor secuencia de éxito económico en la historia» (un 31% de la manufactura mundial proviene hoy de China, contra un 20% en 2010) pero cuya sobreproducción programada es orientada a la exportación, con los ejemplos más recientes de la energía fotovoltaica y eólica, las baterías y los automóviles eléctricos, que han creado las bases de una guerra comercial global- así como para Europa y el resto del mundo. Esto lo experimentamos recientemente en Chile con el acero chino, sin que hubiera una respuesta pública suficiente. América Latina y el Caribe están fuera de los conflictos bélicos más agudos, pero algunos de sus países no lo están de las sanciones y presiones de Estados Unidos, que se agravarán, y todos ellos sufrirán los posibles aumentos de aranceles. El continente verá disminuir las oportunidades globales de comercio y enfrentará una mayor inestabilidad financiera. La lucha contra el cambio climático sufrirá, por su parte, un retroceso o al menos un atraso. Los que se avecinan, con una alta probabilidad, no serán tiempos auspiciosos.
¿Podrán entonces las democracias sobrevivir en el futuro próximo? Estas habían logrado extenderse en el siglo XX, especialmente desde la segunda guerra mundial en Europa y hacia fines de siglo en América Latina, Europa del Este y parte de África y Asia. Están desde hace un tiempo en retroceso, con los ejemplos visibles de Hungría e India y Pakistán, que restringen a la oposición, el poder de clanes en Nicaragua y Venezuela, que no reconoce el resultado de las elecciones, junto a los recientes golpes militares y guerras civiles en partes de Africa, sin mencionar la permanencia el régimen de partido único de la segunda potencia mundial, China, y la consolidación del régimen neo-zarista en Rusia. Ahora se producirá un previsible autoritarismo acentuado en la segunda presidencia de Trump.
Más allá de la reconfiguración de las opciones políticas, la sobrevivencia de las democracias dependerá de múltiples factores, pero hay uno especialmente relevante: la continuidad del pensamiento independiente y crítico. En efecto, la aventura humana y su evolución desde tiempos ancestrales está basada en procurar entender el mundo para adaptarse al entorno natural y producir una capacidad de subsistencia y, con el tiempo, de creación de bienestar, con transformaciones sociales y productivas sucesivas en distintas escalas. Esta relación con el mundo natural y con la vida en sociedad supone buscar una suerte de verdad de las cosas que es, en palabras de George Orwell, «algo que existe fuera de nosotros, algo que se debe descubrir, y no algo que se pueda fabricar según las necesidades del momento«.
Las sociedades humanas que dejan de pensar sobre sí mismas y de reconocer sus patologías y conflictos de intereses diversos, también dejan de elaborar transformaciones de su capacidad de sobrevivencia y mejoramiento de la vida en común a partir de valores emancipatorios y de instituciones que los hagan posibles. Cuando las sociedades han sido capturadas por grupos dominantes (clases, géneros, etnias, clanes, partidos), éstos buscan extender su poder para asegurar su reproducción, en desmedro del resto de la sociedad y de su diversidad, y buscan su subordinación y, en el extremo, su aniquilación mediante la violencia. Es lo que muestra la historia y se evidencia de modo reiterado en el mundo actual, sin que las ideologías importen demasiado frente al afán de continuidad del poder obtenido o por conquistar, ideologías que los grupos dominantes o aspirantes a serlo suelen adaptar para ese fin primordial.
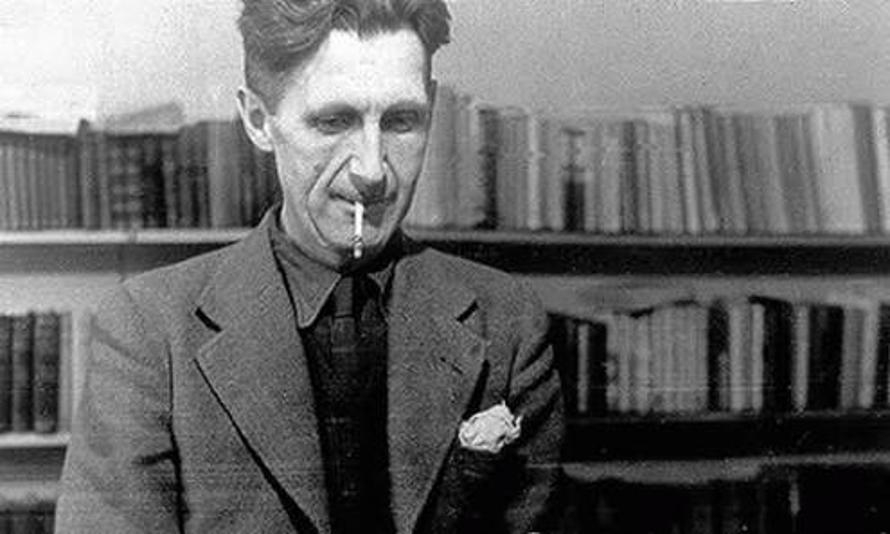
Es aquello sobre lo que reflexionó George Orwell, que prefiguró las distopías modernas, y escribió en 1944, en la época nazi y del estalinismo, que «lo que es verdaderamente aterrador en el totalitarismo no es que cometa atrocidades, sino que ataque el concepto de verdad objetiva«. En 1946, reiteró que «la mentira organizada es una parte integral de los regímenes totalitarios y seguiría existiendo incluso si los campos de concentración y la policía secreta dejaran de ser necesarios«. Si los que controlan el poder logran separar las mentalidades de los intentos de comprensión del mundo real y promocionan la subordinación, el pensamiento irreflexivo y las emociones destructivas, su dominio se hace absoluto: no hay nada que se les oponga. Es lo que suelen buscar las oligarquías dominantes y los grupos burocráticos de poder, lo que termina en el afán de que solo exista lo que ese poder quiere que exista y, con alguna frecuencia, se traduce en las peores atrocidades y violencias.
Su antinomia es la defensa del poder de la ciudadanía y de las mayorías sociales, junto a la búsqueda plural de las verdades, la promoción del autogobierno y la democracia como su garantía de existencia. Las democracias, además, como demuestran Acemoglu, Naidu, Restrepo y Robinson en Democracy does cause growth, proveen mayores capacidades de producir prosperidad económica.

En la preservación de las democracias, existe en una responsabilidad particular de los grupos dirigentes, pues como señala el politólogo de Harvard Steven Levistky, que investiga sobre las crisis de las democracias, presentarse a elecciones «con el discurso de defender la democracia no va a traer demasiados votos. Nunca lo hace. Con la excepción de países como Argentina en los años 80 o Chile y Sudáfrica en los 90, que salían de dictaduras terribles; con pequeñas excepciones, la gente nunca vota por la democracia. No podemos depender del electorado para salvarnos. Es el trabajo de la elite defender la democracia. De los políticos, los jueces, los periodistas, los líderes religiosos, los empresarios. No podemos depender de la gente. La gente se preocupa, con razón, por la inflación«. Las realidades del mundo están hoy cruzadas por fenómenos culturales como la acentuación del individualismo, el debilitamiento de las normas que sostienen la vida social, incluyendo el respeto del semejante y de las leyes legítimas que hacen posible la convivencia colectiva y que restringen el abuso del más fuerte o del que no respeta las reglas. Cambiar esas realidades tomará tiempo y dependerá de voluntades colectivas y coaliciones de amplia envergadura -el rol de algunas elites, en la tesis de Levitsky, no basta- que deberán incluir de modo privilegiado a los movimientos sociales en la salvaguardia de las democracias, coaliciones que deberán demostrar si son o no capaces de expresarse y actuar a nivel local y global. Pero ese esfuerzo requiere de reelaboraciones y de nuevas formas de desarrollo de los principios democráticos que tengan sentido para las mayorías sociales.
Una actualizada democracia republicana, social, y ahora también ecológica, debe promover que cada cual pueda «vivir bien una buena vida«, según sus preferencias, pero en condiciones de igual dignidad, respeto y consideración. Es aquella que inscribe en los derechos fundamentales no solo los de tipo civil y político sino también la igualdad de género, el respeto a la diversidad de orígenes, culturas y opciones de vida, la creación y preservación de bienes comunes y el acceso universal a ingresos y servicios básicos, junto a los derechos de las futuras generaciones en el uso de recursos y la intervención de los ecosistemas. Esto requiere de un Estado que provea los bienes públicos necesarios para la vida en común y la resiliencia de los ecosistemas, para lo que debe aproximarse -con los incentivos respectivos- a ser competente, activo, deliberante y estratégico. Su rol debe ser, siempre bajo control ciudadano, establecer las regulaciones sociales y ambientales de los mercados, de la producción privada con o sin fines de lucro y de los intercambios con el exterior, incluyendo los impuestos y transferencias necesarios para realizar los programas públicos y cumplir sus fines democráticamente establecidos. Las políticas aplicadas deben resultar del juego de mayorías y minorías periódicamente establecidas mediante el voto, respetando esos derechos fundamentales y siempre sujetas a evaluación por la ciudadanía y sus representantes. Esta es la que debe, y no los poderes fácticos, establecer su orientación y la mayor o menor intensidad de búsqueda de caminos de prosperidad compartida y la creación de condiciones para la actividad económica y el empleo sostenibles, equitativos y decentes. Y también es la que debe decidir sobre la magnitud y modalidades de redistribución de recursos y oportunidades desde los más favorecidos a los menos favorecidos social y espacialmente.
Los proyectos de construir sociedades de seres libres e iguales en derechos individuales y colectivos y en oportunidades de prosperar sin dañar a sus congéneres, en contextos de cooperación y solidaridad (la visión social-republicana de la democracia), y no solo de competencia regulada en el acceso al poder político sin capacidad de interferir en la economía (la visión liberal de la democracia), presentan en la historia avances y retrocesos y un balance variopinto. Para que esos proyectos puedan seguir existiendo y prosperar, requieren como punto de partida preservar y cultivar espacios de conocimiento en los que los juicios y valores estén anclados de modo suficiente en el mundo de los hechos. Requieren, por tanto, de espacios libres para la cultura, la creación y la innovación, independientes de las situaciones de poder. Estos conjuntos diversos son los que permiten resistir, aunque sea desde condiciones temporalmente minoritarias y eventualmente adversas, a los que buscan dominar ilegítimamente las vidas de los demás y crean para ese efecto instituciones políticas, económicas y culturales en su favor y practican las post-verdades y las manipulaciones cotidianas de los hechos y las personas.

