La conmemoración de los 50 años del golpe de estado es una oportunidad propicia –o debiera serlo- para reflexionar en torno a las décadas vividas y su significación para construir el futuro. Así entiendo la invitación que nos hiciera a un importante grupo de intelectuales y creadores nacionales la Galería Taller Emilio Vaisse y Urbesalvaje.com, proponiendo que aportáramos a la iniciativa 50 voces para 50 años, proyecto escritural cuya finalidad es “en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar, poner en circulación diversas miradas, voces y perspectivas que examinen la realidad actual en relación con la asonada militar de 1973 y sus consecuencias”. Quiero compartir con ustedes mi aporte a este proyecto.
Hace cincuenta años atrás, cuando bordeaba los veinte, el golpe de estado se instaló como el acontecimiento que marcaría toda mi vida. Yo podría suscribir enteramente lo que hace algunos años escribió Diamela Eltit: “el siglo XX chileno me parece que quedará prisionero en un relato enteramente contaminado por el Golpe de Estado de 1973”. Sin él, a lo mejor nunca hubiese sido escritor. Tal vez me habría transformado en un economista dedicado a planificar y controlar una economía social que siempre se nos desbordaría y que nunca solucionaría adecuadamente los temas más relevantes de una sociedad. Quizás habría sido un profesional que hubiese tenido que observar con estupor que todas las premisas asociadas al comunismo y al socialismo real se venían al suelo veinte años después y habría tenido que comulgar a regañadientes con el mercado. O hubiese sido un político profesional que, sin grandes argumentos y con mucha fortaleza ideológica, intentaría infructuosamente explicar que el socialismo, en realidad, no había fracasado. Pero hubo un golpe de estado y no encontré forma de huir de una realidad incontrarrestable: habíamos sido derrotados y habíamos fracasado.
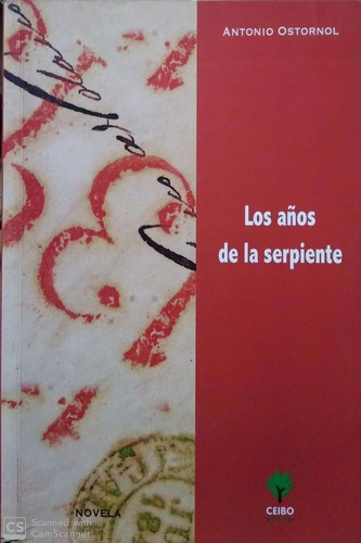
Tal vez por lo mismo fui escritor y un personaje de mi novela Los años de la serpiente, allá por el año 1991, reconoce que “vivir sin una revolución posible, es la más atroz y triste de las derrotas”.
Siempre supimos que los enemigos de la revolución chilena harían todo lo necesario para hacer fracasar el proyecto transformador de la Unidad Popular, que conspiraban para lograrlo y que eran poderosos. Pero cuando empezó el gobierno popular, también sabíamos que en Chile –un país que entonces era muy pobre y muy desigual- había una enorme energía transformadora. El movimiento social (trabajadores, estudiantes, pobladores, campesinos) era poderoso y discursivamente la idea de que Chile requería cambios estructurales tendía a ser mayoritaria. En 1970, los programas de gobierno que la Democracia Cristiana y la Unidad Popular le ofrecieron al país tenían más semejanzas que diferencias. Y ambas fuerzas sumaban –electoralmente hablando- dos tercios de la ciudadanía. La política más emblemática de Allende, la nacionalización del cobre, fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, con votos desde la derecha hasta la izquierda. No a todo les gustaba, pero había un ambiente de cambios del cual era difícil sustraerse. Luego, entre las acciones desestabilizadoras de la derecha y nuestro propio entusiasmo, fuimos menguando… El año 1971 rondamos el 50% de los votos; ya luego, en marzo de 1973, estábamos bajo el 45%. Y la derrota se sentía. En las manifestaciones callejeras de apoyo al gobierno había cada vez menos de fiesta y mucho más de sombrío funeral. Las fuerzas que apoyaban al gobierno estaban dispersas y, a lo menos, trabajaban en dos direcciones que no eran complementarias. Al contrario, la implementación de una socavaba a la otra; mientras más énfasis se ponía en la defensa armada del gobierno, más se minaba su apoyo. La sensación de que algo se estaba desmoronando, rondaba el ambiente antes del golpe. Ya no había la misma euforia ni las mismas ganas ni las mismas certezas. Cuando se produjo el golpe de estado, parafraseando una lúcida frase de Juan Goytisolo en su novela Señas de identidad, podríamos decir que este fue exitoso porque ya antes nos había ganado. Al 11 de septiembre de 1973, ya no éramos mayoría, estábamos cansados, el movimiento social estaba desorientado.
El proyecto revolucionario había sido derrotado. La idea de que, siguiendo las enseñanzas de Lenin y la revolución cubana, podríamos instalar la dictadura del proletariado y construir la sociedad ideal, ya no convocaba a las mayorías. Quizás todavía seguían vigentes los deseos de más justicia social para los pobres del país. Pero ni la utopía revolucionaria ortodoxa ni su formulación chilena sumaban. Al contrario, íbamos restando. Tengo la impresión de que la izquierda de la época no supo hablarle a una sociedad chilena cuya diversidad era poco entendida. Más aún, a nosotros se nos olvidó conversar (para lo cual se necesitan, a lo menos, dos). Y a la derecha nunca le interesó dialogar.

Quizás por eso la conspiración golpista fue brutal. Hizo de la derrota política de la Unidad Popular una carnicería con niveles de deshumanización y crueldad impresionantes. Sin un clima honesto y respetuoso de conversación era imposible avanzar. Vivíamos en un escenario de suma cero que caracterizaba al siglo XX: ellos o nosotros, los malos o los buenos, los abyectos o los santos. Ese escenario no se discutía. La lucha de clases era implacable y solo terminaba con la destrucción del capitalismo y la instauración de una sociedad sin clases. No vislumbramos que esa comprensión de la realidad, el modo revolucionario de entender el cambio social que imperaba en occidente desde la revolución francesa, incluía su propia perversión: la necesidad del control total del poder conlleva la dictadura y la pérdida de la libertad. A partir de la década del ochenta, una y otra vez empezaron a aparecer las evidencias de que las revoluciones del siglo XX no cumplían sus expectativas: en los países donde habían triunfado las revoluciones se instalaban dictaduras similares a la que nosotros vivíamos, las clases más pobres seguían quedando en una posición secundaria y se constituían nuevas élites privilegiadas que capturaban el poder y la riqueza. Y esto había pasado en Europa, Asia, África y América latina. Ese era nuestro fracaso. Entenderlo nos costó tiempo y mucho dolor.
A cincuenta años del golpe, me sigue impactando el horror de la violencia ejercida contra el pueblo chileno (años de toque de queda, allanamientos masivos, decenas de miles de prisioneros, miles de torturados, desaparecidos y asesinados). Ella no tiene explicación razonable. Nada justifica la violencia para imponer posiciones políticas. Esa fue la triste secuela de una época en que el mundo se miraba en blanco y negro. Fue el precio que pagamos para aprender a aceptarnos como distintos y legítimos en nuestra diferencia. La violencia dictatorial siempre empieza con la cancelación discursiva del otro. Hace cincuenta años no lo sabíamos; ahora, no considerarlo es imperdonable. Las grandes tragedias, como la vivida por Chile a partir del golpe de estado, siempre empiezan por la deshumanización del otro, el acusado falsamente, el etiquetado, el señalado. Así hicieron los nazis para justificar sus crímenes. Así lo hicieron las dictaduras del proletariado que existieron en el siglo XX y las que perviven. Así lo hicieron los militares chilenos cuando a los adversarios políticos los etiquetaron de terroristas y asesinos. Todavía, cada tanto, siento que olvidamos a nuestros muertos. Lo hacemos cada vez que replicamos el odio que los asesinos derramaron sobre nuestro país sin que podamos hacer la diferencia. Cada vez que eso ocurre, hemos fracasado. Y quedamos expuestos a la derrota. Para superarla, escribo. Cada palabra que puede ser leída, rebatida, compartida es un acto de sobrevivencia y de humanidad en unos tiempos donde la cancelación del otro, su anulación y aniquilamiento, pugna por imponerse. Y yo apuesto a no repetir.


5 comments
Profunda y valiente reflexión.
Mil gracias
Gracias Luis Antonio por por tu testimonio, es muy honesto y lucido. Comparto tu visión, una derrota no es mientras existan relatos como el tuyo y muchas que conoceremos. La transmisión sigue esta allí aunque unívoco más del tercio siga con el fantasma de Pinochet que a estas alturas es ya una propia máquina de muerte.
Gracias Antonio por compartir tu mirada que es capaz de incluir la derrota y cómo se siente, creo que podríamos compartir una copa de vino para compartir nuestras experiencias, los que no tenemos tu valentía lo conversamos en cortito. Cariños
Que interesante leer una reflexión tan llena de sensibilidad y deseo de sanación, para un país que 50 años más tarde, aún no se abre a reflexionar sobre su importancia.