* Fotografías del propio autor
El acto aparentemente simple y trivial de botar o dejar zapatillas, bototos, pantuflas, botines u otros zapatos en las calles de alguna urbe -en este caso Santiago en comunas como Ñuñoa, Providencia, Santiago Centro o Vitacura- ha suscitado a lo largo de la historia diversas interpretaciones culturales, filosóficas y estéticas. Este gesto, que parece insignificante a primera vista, puede ser desentrañado bajo una serie de prismas que revelan su profunda relación con la filosofía de la ciudad, la alteridad, la banalidad, la protesta y la estética urbana. Ya sea a través de la mirada crítica de intelectuales como Séneca, Sócrates, Platón, Dante Alighieri, Georg Simmel, Walter Benjamin, Michel Foucault o Zygmunt Bauman, entre muchos, el concepto de lo «abandonado» genera una reflexión sobre las implicancias existenciales y estéticas de la práctica de desechar objetos personales en el espacio público.
Cultura popular, costumbres y creencias

En algunas culturas, botar zapatos puede simbolizar el abandono de una etapa de la vida o el deseo de cortar lazos con algo del pasado, como relaciones o experiencias que ya no sirven, cual rito de limpieza. También, podría tener connotaciones de mala suerte o de «romper el ciclo» de la rutina. Sin embargo, hay supersticiones contrarias que indican que hacerlo podría traer buena suerte o cambiar las circunstancias.
En India y tradiciones hindúes, los zapatos no se usan dentro de los templos, y la práctica de dejar los zapatos afuera es una forma de mostrar respeto al espacio sagrado. Y en las supersticiones de Occidente, especialmente en partes del Reino Unido y Estados Unidos, hay una creencia popular que un zapato colgado en un cable o una línea telefónica simboliza la «muerte» o la desolación. En algunos casos, en América Latina se asocia con lugares deshabitados o con el fin de un ciclo de vida, o a calles tomadas por traficantes de drogas.

Mirado desde un eje sociocultural contemporáneo, este acto se ha convertido también en una forma simbólica de protesta, especialmente en manifestaciones en las que los activistas buscan llamar la atención hacia una causa o una injusticia. Colocar zapatos en la vía pública, por ejemplo, puede representar la marcha de las víctimas de conflictos bélicos o de represión social. No obstante, en culturas y religiones del medio oriente, lanzar los zapatos a alguien es una forma de deshonra o desprecio hacia la otra persona. Y si se gira su eje hacia las tendencias de moda o estilo más urbano, tipo Street fashion, se ha popularizado la idea de «botar» o abandonar zapatos en las calles como parte de una tendencia estética o estilística que busca llamar la atención, mostrar rebeldía, o sencillamente crear arte.
El ritual filosófico y social
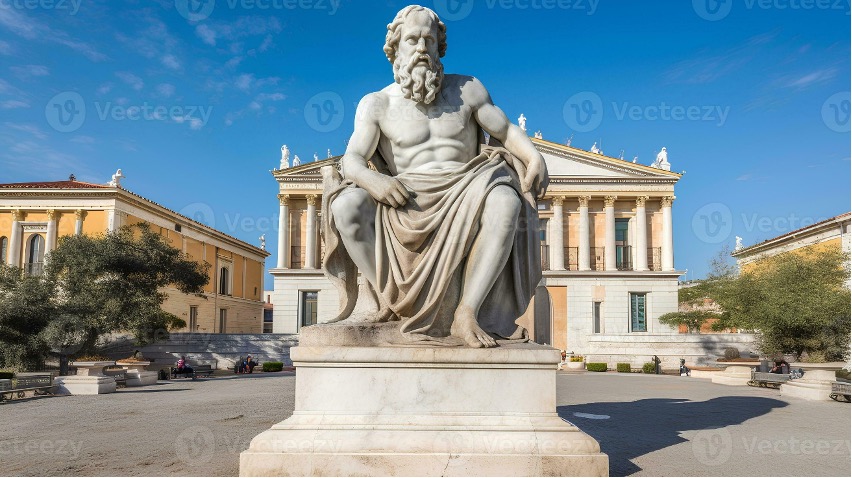
Desde la Antigüedad, los filósofos comprendieron el uso de los objetos como una extensión del ethos; en este caso objeto mínimo en cuerpos civilizados. Sócrates, recordado en los textos de Platón, caminaba descalzo por Atenas como forma de vida austera, de crítica al exceso y de retorno a la tierra. En este sentido, el no uso del zapato ya es un gesto ético. Séneca, en sus Cartas a Lucilio, del mismo modo revaloriza la relación austera con los objetos, resaltando el valor de las personas de no poseer más de lo que realmente puedan usar sin temor a perderlo. El abandono del zapato sería, entonces, un recordatorio de la fragilidad de la posesión.
Durante la Edad Media, el zapato fue adquiriendo un valor simbólico de orden jerárquico y pureza ritual. Dejar un zapato fuera era un símbolo de respeto o exclusión (como en los templos) y en el Renacimiento, con la revalorización del cuerpo y la individualidad, el zapato se torna un signo de estatus. El abandono de ese objeto, en el espacio público, se torna impensable, casi sacrílego, debido a que perder un zapato equivalía a perder dignidad. Es así como Dante Alighieri (La Divina Comedia), describe a los caminantes descalzos en el infierno representando almas sin rumbo, condenadas a la errancia.
Con el Romanticismo -entre los siglos XVIII y XIX- nace una sensibilidad estética clave hacia los objetos perdidos. Las ruinas, los zapatos gastados, los guantes extraviados y las cartas inconclusas componen una estética de la melancolía. En obras de poetas como Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (alemán conocido por su pseudónimo Novalis) o el inglés William Wordsworth, el objeto abandonado ya no es basura, sino vestigio, testimonio de una ausencia. El zapato en la calle, en esta lógica, es una huella del paso del otro: del que partió, del que fue excluido, del que vivió. El Romanticismo convierte lo descartado en símbolo poético.
Desplegamos así un proceso que se proyectará al siglo XX y hasta nuestros días con una serie de filósofos y críticos como el alemán Georg Simmel, quien describe la vida urbana como un entorno de estímulos múltiples que obliga al individuo a desarrollar una actitud de reserva; un contexto en el que el abandono de un zapato puede ser entendido como signo del desgaste psíquico urbano, un fragmento de subjetividad dejada atrás. El zapato se convierte en residuo del yo, parte de esa vida mental que describe como fragmentada por la economía del tiempo y la indiferencia de la multitud.
Para el francés Henri Lefebvre el espacio urbano no es neutro, sino producido socialmente, en donde cada gesto, cada objeto desechado, es una reconfiguración simbólica de ese mismo espacio. Abandonar un zapato en la calle se transforma así en un acto performativo, un modo de marcar el territorio, de resignificar la función del lugar. Como en el arte situacionista, se trata de intervenir poéticamente en lo cotidiano. Algo que reforzará el crítico judío-alemán Walter Benjamin, al rescatar el poder evocador de los objetos en desuso. El zapato abandonado contiene un aura en su uso marcado no por su unicidad, sino por su historia oculta. Devela los objetos descartados como testimonios de vidas truncadas, como residuos descartados de la historia. El zapato abandonado en la ciudad no solo marca un pasado, sino que interrumpe el presente, haciendo visible la pérdida.

Y si se convoca a esta reflexión al sociólogo y filósofo polaco británico Zygmunt Bauman, interpretará la modernidad como una cultura donde tanto los objetos como las personas se vuelven prescindibles. En este mundo líquido, el zapato abandonado simboliza lo descartable, lo rápidamente sustituible. La ciudad se convierte en un espacio donde los rastros del consumo y del desecho se confunden con la experiencia vital, y el abandono ya no es solo material, sino también existencial.
Ejes proyectivos y comprensivos
Lo íntimo expuesto o el calzado como vestigio de identidad íntimamente ligado al cuerpo y al recorrido individual. Al encontrar un zapato abandonado, pareciera que alguien dejó una parte de sí, un fragmento corporal, una historia incompleta. ¿Quién lo perdió? ¿Por qué no volvió por él? ¿Qué urgencia o abandono está implicado? ¿Qué motivó el acto del desecho?
La ruptura del vínculo y el abandono como signo de transición en algunas culturas es visto como dejar atrás los zapatos, lo que implica un cambio de estado; como al entrar a una casa, a un templo, o incluso al morir. ¿Puede un zapato tirado sugerir un pasaje no ritualizado? Un rito de paso truncado o clandestino.
El espacio urbano como archivo involuntario o la ciudad como colección de objetos perdidos. ¿Qué dice de una sociedad el tipo de objetos que deja atrás? El zapato abandonado habla del desgaste, del anonimato y de los cuerpos que no importan.

El cuerpo ausente y su presencia latente, donde el zapato evoca un cuerpo, pero ese cuerpo no está. Lo que queda es un fantasma de lo que fue. Esta ausencia crea una tensión poética, inquietante.
La dialéctica de lo singular vs lo seriado, en la que un solo zapato fuera de lugar interrumpe la lógica del par. Un sistema roto, o el objeto incompleto que desafía la economía funcional de lo útil.
En síntesis, el acto de abandono de zapatos en las calles, más que una simple acción marginal, encierra un abanico de significados históricos, filosóficos y estéticos. Desde el gesto socrático de caminar descalzo, hasta la melancólica romántica, pasando por las derivas críticas este acto puede ser leído como un micro-relato urbano: fragmento de biografías ocultas por la historia, protesta muda, símbolo de exclusión o intervención estética. En un mundo donde todo tiende a lo funcional, el zapato abandonado nos recuerda que todavía hay signos que resisten el sentido unívoco, que irrumpen en el espacio urbano como grietas de lo humano que a casi nadie le importa.

